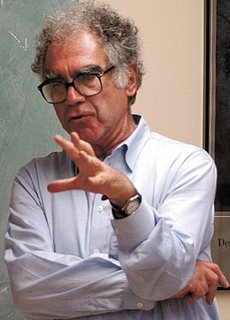
Pregunta. ¿Añadiría alguna cosa más sobre el oficio que desempeña, sobre su concepción?
Ginzburg. El oficio que he aprendido es el de historiador. Es un oficio que me complace porque me permite moverme en muchas direcciones. Hay historiadores que conciben su disciplina como si ésta fuera una fortaleza en la que refugiarse; hay otros que la consideran (o al menos la consideraban) como si de un imperio se tratara, como un impero cuyo confines fuera necesario extender. Para mí, por el contrario, es un puerto de mar, un lugar del que se parte y al que se regresa, un lugar que permite encontrar gentes, objetos y variadas formas de saber. Por eso me place. Sin embargo, debo añadir que, cuando me hallo en una biblioteca desconocida, frente a una balda en donde se exponen y se suceden las revistas más recientes, prefiero ponerme a hojear las publicaciones de historia del arte, mientras que dejo para después, para más tarde, los ejemplares de historia.
P. Hemos de admitir que es ésta, la del puerto de mar, una imagen muy bella, porque da idea de libertad y de tránsito intelectual. Pero para concederse esa libertad se necesitan buenos maestros, alguien que tutele con mano firme. ¿Cuáles fueron los suyos?
Ginzburg. Por suerte he tenido muchos maestros, unos que eran jóvenes y otros que no lo eran tanto. Y digo que he tenido la suerte de tener muchos maestros porque la idea misma de escuela basada en un único maestro siempre me ha parecido sofocante. A algunos de los míos sólo los he podido encontrar en los libros: a Antonio Gramsci, a Marc Bloch, a Aby Warburg, por ejemplo. A otros, por el contrario, he podido verlos, escucharlos e incluso conversar con ellos: Delio Cantimori, Arnaldo Momigliano, Augusto Campana, Ernst Gombrich. Una persona por la que sentía gran admiración y de la que creo haber aprendido mucho (sin llegar a ser su discípulo) ha sido el gran filólogo Sebastiano Timpanaro, fallecido hace poco. Podría continuar ampliando estos nombres, puesto que la relación de maestros que reconozco es amplia. A la postre, enseñar me gusta, pero me complace aún más aprender.
P. Hace unos meses se publicó en castellano Rapporti di forza. Acaba de aparecer su libro Ojazos de madera. Nueve reflexiones sobre la distancia (Barcelona, Península, 2000). Son varias las preguntas que la coincidencia de ambos textos nos suscitan. ¿Qué es Ojazos de madera? ¿Qué es Rapporti di forza? ¿Son libros que reúnen ensayos o una suma de investigaciones propiamente históricas? ¿Cuál es la diferencia entre el ensayo y la monografía?
Ginzburg. Ojazos de madera y Rapporti di forza tienen algo en común, ya sea desde el punto de vista de los temas que abordo en esos libros, ya sea desde la perspectiva de su organización formal. En cuanto a esta última en ambos casos se trata, en efecto, de libros constituidos por ensayos históricos, un género que he cultivado mucho en los últimos diez años. El ensayo, a diferencia de la monografía, no pretende ser exhaustivo. Quizá (y éste es el parecer de un antiguo estudiante mío, Daniele Pianesani) la forma ensayística permite vivir sin ansiedad la provisionalidad de la investigación. Finalmente y sobre todo, como mostró espléndidamente su inventor, Montaigne, el ensayo consiente una gran libertad de movimientos. A la postre, todo me parece compatible con el ensayo excepto --me atrevería a decir parafraseando a Voltaire-- el aburrimiento.
P. ¿Cuál es la coherencia interna de ambos textos? ¿Cuál es la pregunta que está en la base de cada uno de esos libros?
Ginzburg. En el caso de Ojazos de madera, la coherencia que se dé entre las distintas piezas que lo componen (la metáfora de la distancia, mencionada en el subtítulo) es algo que se distingue retrospectivamente, hasta el punto de convertirse en un criterio de selección. Por el contrario, en el caso de Rapporti di forza he partido de un núcleo inicial, esto es, de las tres conferencias que di hace años en Jerusalén, y al que, después, he añadido el resto de los capítulos. La introducción analiza las implicaciones, teóricas y prácticas, del tema del libro, que no es otro que el de la contraposición entre la retórica de los antiguos y la de los modernos: mientras que la primera comprende la prueba, la segunda se opone a ella. Los últimos tres capítulos constituyen otros tantos ejemplos de esta contraposición. Ustedes me preguntan, además, de dónde han partido ambos libros. Yo les diría que en realidad no hay una sola pregunta que le sirva de fundamento, sino muchas y que en gran parte surgen en el momento mismo de la propia investigación. Porque, en efecto, quien parte de una sola pregunta se arriesga muy a menudo a hallar una respuesta previsible.
P. Son varias las cosas del volumen traducido que le pueden llamar la atención al lector español que no conozca suficientemente a Carlo Ginzburg. La primera es el título, un título que, como advierte la cita inicial, el exergo del principio, usted toma del Pinocho de Collodi. Esos grandes ojos de madera parecen ser aquí una metáfora del extrañamiento, de la distancia cultural. ¿De quién son esos ojazos? ¿Y por qué Pinocho, un referente tan cargado de simbolismo, un referente mil veces interpretado?
Ginzburg. Hay títulos descriptivos y títulos evocadores: Ojazos de madera pertenece a este segundo tipo. Si un lector curioso abriera mi libro y rebasara la primera página se tropezaría con la siguiente cita: "¿por qué me miráis, ojazos de madera?" Si estas palabras le invitaran a leer el volumen, le invitaran a proseguir, descubriría que uno de sus temas es el de la idolatría, el hecho de que el ídolo se vuelva contra quien lo ha fabricado, que es justamente lo que sucede en el caso de Pinocho, quien cuando cobra vida mira al carpintero Gepetto. Pero tratándose de un título evocador no excluyo que puedan darse otros significados --como los que ustedes mismos me proponen--, y de los que quizá no soy completamente consciente: por ejemplo, una referencia al extrañamiento (otro de los temas centrales del libro y objeto explícito del primer capítulo). Naturalmente, para emprender la lectura de Ojazos de madera y para poder entenderlo no hace falta haber leído previamente el Pinocho: libro por otra parte precioso y que es uno de los que me han formado, incluso desde el punto de vista estilístico, ya que, por ejemplo, me enseñó a detestar la prolijidad inútil. Me doy cuenta ahora, al responderles, que eso mismo es lo que decía Italo Calvino en una entrevista que concediera antes de morir. Calvino es también otra de las personas de las que más he aprendido. Rapporti di forza está dedicado a él y a Arnaldo Momigliano.
P. Más allá de la referencia a Pinocho, otro elemento común en sus dos últimos libros es el uso y la presencia de la literatura, cosa poco habitual entre los historiadores. ¿Qué papel desempeñan en sus obras los recursos literarios (las metáforas, etcétera)? ¿Como ornamento o aderezo? ¿O como medio de persuasión o como instrumento de imaginación moral?
Ginzburg. Que la literatura de invención --a pesar de ser de invención, pero también por eso mismo-- nos ayuda a orientarnos en el mundo lo sabe cualquiera que haya leído a Homero o a Cervantes, a Dante o a Kafka. Nadie osaría considerar sus invenciones, las invenciones que he citado, como un mero ornamento. Que los libros de historia nos ayudan a orientarnos en el mundo lo sabe cualquiera que haya leído a Tácito o a Marc Bloch, a Tucídides o a E.P. Thomson. Si ambas clases de libros proporcionan una orientación ante el mundo, cabe preguntarse si hay alguna relación entre las obras de historia y la literatura de invención. Naturalmente que existe esa relación --deberíamos responder--, al menos porque los historiadores --incluso cuando recurren a estadísticas, diagramas o mapas-- usan, como los escritores de invención, una lengua no formalizada: la lengua de todos los días (más o menos). Por eso, hace tiempo se me ocurrió aconsejar a un hipotético aprendiz de historiador la lectura de novelas, de muchísimas novelas: como enriquecimiento cognitivo y como nutriente de la imaginación moral.
P. ¿Mantendría hoy ese mismo consejo? Y de ser así, ¿en qué sentido?
Ginzburg. Hoy en día, cuando la atmósfera cultural ha cambiado tanto, siento la necesidad de precisar que la invitación a leer novelas no significa que literatura de invención e historiografía sean la misma cosa, que sean indistinguibles (que, a la postre, es la tesis que defienden los neoescépticos). De todos modos, al ser evidentemente contiguas, ese hecho ha generado desde Heródoto en adelante una intensa relación de conflictos e intercambios en ambas direcciones: precisamente es éste un tema al que he dedicado muchos ensayos y que pronto recuperaré en un volumen. Ciertamente, la pretensión de verdad de la historiografía ha variado y ha sido argumentada de diversos modos a lo largo del tiempo. En la antigüedad, por ejemplo, a los historiadores se les pedía que sus descripciones tuvieran vida, es decir, que tuvieran lo que los griegos llamaban enargeia y los latinos evidentia in narratione. Como argumentó Arnaldo Momigliano, dos siglos y medio después, esto es, tras la fusión entre anticuaria e historia filosófica, la verdad descansaba sobre una red de inferencias documentales, y por eso mismo falsificables. De esta red forman parte igualmente los textos: como también, pero no sólo, habían mostrado los anticuarios de los siglos XVII y XVIII y como confirmó hace medio siglo Lucien Febvre.
P. Si ése es el riesgo en que podemos incurrir cuando avecindamos historia y literatura, ¿qué papel le reservaríamos a la verdad histórica?, ¿qué concepto de verdad defendería?
Ginzburg. Tanto las inferencias como las pruebas basadas sobre inferencias son una construcción, no un dato: la presencia de la persona que investiga, del observador, no se puede eliminar. Este trabajo de construcción es el que niegan los positivistas. Por el contrario, los neoescépticos rechazan la otra vertiente del trabajo del historiador: la posibilidad de que la construcción de hipótesis y argumentos lleve a una reconstrucción, es decir, a la búsqueda de la verdad (falible y, por eso mismo, intrínsecamente provisional). Con unos y con otros polemizo en Rapporti di forza, mostrando la fecundidad de una tradición retórica que se inicia con Aristóteles y continúan Quintiliano y Valla, una tradición en la que la persuasión se basa tanto en la verosimilitud como en la prueba. Si el historiador sabe escribir con eficacia, tanto mejor, puesto que quien le lea evitará el aburrimiento. Pero las implicaciones cognitivas de la narración histórica son otra cosa. Sólo un ingenuo, o un falso ingenuo, creería que la eficacia estilística (entendida como mero ornamento) pueda llegar hoy a sustituir en un libro de historia la solidez de los argumentos.
P. Cambiemos de dirección y recuperemos uno de los asuntos que le han hecho más célebre. Nos referimos a la microhistoria. ¿A qué llamamos microhistoria?
Ginzburg. A la microhistoria, si la entendemos como un análisis cercano, le pido mucho, diría incluso que muchísimo: le pido entre otras cosas que nos ayude a entender mejor la historia (es decir, el nivel micro y el macro así como sus relaciones). ¿Cómo se logra? Desde luego, ese objetivo no se alcanza confeccionando programas, sino haciendo investigaciones concretas (y es justamente en esta dirección en la que actualmente me muevo). A la postre, la metodología desentendida de la investigación es pura cháchara, un repertorio de frases hechas. Pero, claro, cansa menos, de ahí también su éxito.
Justo Serna y Anaclet Pons
Entrevista publicada en Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura, número 47.
Entrevista publicada en Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura, número 47.
1 comentario:
awww...!!
amo a edward cullen n.n
Publicar un comentario