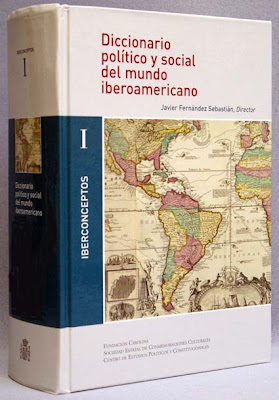Entre las numerosas teorías de la conspiración que circulan a propósito del 11-S, una que aún no he visto es que Osama bin Laden era un agente chino. Sin embargo, camaradas (como solían decir los comunistas), se puede decir objetivamente que China ha sido el mayor beneficiario de los 10 años de reacción de Estados Unidos tras las puñaladas islamistas recibidas en su corazón.
En otras palabras: cuando se escriban artículos sobre el aniversario el 11 de septiembre de 2031, ¿hablarán los comentaristas de una guerra de 30 años contra el terrorismo islamista, comparable a la guerra fría, y la considerarán el rasgo fundamental de la política mundial desde 2001? Creo que no. Lo más probable es que digan que lo que define este periodo en su conjunto es el histórico traspaso de poder de Occidente a Oriente, con una China mucho más poderosa, un Estados Unidos menos poderoso, una India más fuerte y una Unión Europea más débil.
Como señala el historiador de Stanford Ian Morris en su interesantísimo libro Why the West rules-for now, este cambio geopolítico se producirá en el contexto de unos avances tecnológicos de una rapidez sin precedentes, por el lado positivo, y una cantidad de retos mundiales también sin precedentes, por el negativo.
Por supuesto, estas no son más que conjeturas basadas en el conocimiento de la Historia. Pero, si la situación avanza más o menos en ese sentido (o en cualquier otra dirección que no tenga que ver con el islam), la década posterior al 11-S en la política exterior estadounidense parecerá un desvío; un desvío muy amplio y lleno de consecuencias, sin duda, pero no la carretera principal. Es más, si la primavera árabe concreta sus promesas modernizadoras, los atentados terroristas en Nueva York, Madrid y Londres serán auténticos restos del pasado: un final y no un principio. Aunque la primavera árabe se convierta en un invierno islamista, y la vecina Europa se vea amenazada, eso no significa que la lucha contra el islamismo autoritario y violento vaya a ser el rasgo fundamental de las próximas décadas. El islamismo violento seguirá siendo un peligro importante, pero, en mi opinión, no el más decisivo; sobre todo para Estados Unidos.
Podemos examinar esta misma idea mediante una hipótesis. En el verano de 2001, la concepción geopolítica del mundo que tenía el Gobierno de George W. Bush, si es que la tenía, consistía sobre todo en la inquietud por la posición de China como nuevo rival estratégico de Estados Unidos. ¿Qué habría ocurrido si no se hubieran producido los atentados del 11-S y Estados Unidos hubiera seguido centrando su atención en esa rivalidad? ¿Y si hubiera sabido ver que la victoria de Occidente al final de la guerra fría y la consiguiente globalización del capitalismo habían desatado en Oriente unas fuerzas económicas que iban a convertirse en su mayor desafío a largo plazo? ¿Y si Washington hubiera llegado a la conclusión de que esa rivalidad exigía, en vez de más poderío militar, inversiones más abundantes e inteligentes en educación, innovación, energía y medio ambiente, además del pleno despliegue del poder blando de Estados Unidos? ¿Y si hubiera comprendido que, ante el renacimiento de Asia, era preciso reequilibrar la relación entre consumo, inversión y ahorro en Estados Unidos? ¿Y si su sistema político y sus dirigentes hubieran sido capaces de actuar basándose en esas conclusiones?
Aun así, China e India estarían en ascenso. Aun así, habría un traspaso de poder de Occidente a Oriente. Aun así, nos enfrentaríamos al calentamiento global, la escasez de agua, las pandemias y todos los demás jinetes del apocalipsis de la era moderna. Pero cuánto mejor preparado estaría Occidente, y en especial Estados Unidos.
Fin de la hipótesis. Se produjeron los atentados; Estados Unidos tenía que responder. Un Gobierno que, hasta entonces, había buscado algo que diera sentido a su mandato lo encontró con creces. Diez años después podemos decir que la amenaza de Al Qaeda ha disminuido enormemente; no ha desaparecido, porque eso nunca ocurre con el terrorismo, pero sí disminuido. Y esa es una victoria; pero a qué precio.
Estados Unidos libró dos guerras, una por necesidad, en Afganistán, y otra por elección, en Irak. La de Afganistán podría haber acabado antes, con menos costes y mejores resultados, si el Gobierno de Bush no se hubiera lanzado a invadir Irak. Estados Unidos ha dañado su propia reputación y ha debilitado su poder blando (la capacidad de atracción) con horrores como los de Abu Ghraib. Mientras tanto, y en parte como consecuencia de lo sucedido durante esta década, Pakistán, un país nuclearizado, es un peligro mayor que hace 10 años. En el mundo musulmán en general, incluidas las comunidades musulmanas de Europa, existen tendencias contradictorias. Podemos ver muestras de modernización y liberalización, tanto en la primavera árabe como entre los musulmanes europeos, pero también -es el caso de Pakistán y Yemen- de mayor radicalización islamista.
Un gran proyecto de investigación llevado a cabo por la Universidad de Brown sobre los costes de la guerra establece que, durante estos 10 años, "han ido a la guerra más de 2,2 millones de estadounidenses y han regresado más de un millón de veteranos". Calcula que el coste económico total que han tenido hasta ahora las guerras en Afganistán, Irak, Pakistán y otros escenarios de actuación antiterrorista asciende a una cantidad entre 3,2 billones y 4 billones de dólares. Según sus previsiones de actividad probable hasta 2020, esa suma podría ser de hasta 4,4 billones de dólares. Los expertos pueden no estar de acuerdo sobre las cifras, pero no hay duda de que son gigantescas. Redondeando, representan aproximadamente la cuarta parte de la enorme deuda nacional de Estados Unidos, que a su vez está empezando a acercarse al 100% del PIB.
Pero eso no incluye, en absoluto, lo que los economistas llaman los costes alternativos o de oportunidad. No se trata solo de todo lo que Estados Unidos habría podido invertir en recursos humanos, puestos de trabajo cualificados, infraestructuras e innovación con 4 billones de dólares, o incluso con la mitad de esa cantidad, si se supone -con generosidad- que había 2 billones que eran realmente necesarios para dedicar medios militares, de seguridad y de inteligencia a reducir la amenaza terrorista contra Estados Unidos.
Se trata, sobre todo, de los costes de oportunidad en atención, energía e imaginación. Para entender un país, conviene preguntarse quiénes son sus héroes. En esta década, Estados Unidos ha tenido dos tipos de héroes. Uno, el de los empresarios e innovadores. Steve Jobs, Bill Gates. Otro, el de los guerreros: el Marine, el SEAL de la Armada, el bombero, todos "nuestros hombres y mujeres de uniforme". El otro día, en CNN (no Fox News) oí a la presentadora hablar de "nuestros guerreros", como si fuera un apelativo neutral y propio del oficio. Y al oír alguna de las historias de valor individual de esos estadounidenses de uniforme, siempre me siento asombrado, inspirado y empequeñecido. Eso tiene que quedar claro en este aniversario. Pero no puedo evitar preguntarme a qué puestos de trabajo van a volver estos valientes. ¿A qué hogares, qué vidas, qué escuelas para sus hijos? Los sondeos de opinión indican que eso es lo que se preguntan también muchos estadounidenses. Sus prioridades están otra vez dentro de sus fronteras.
Lo que dijo el presidente Obama el jueves en su discurso extraordinario ante el Congreso sobre la creación de empleo es más importante para ellos que las palabras que pueda pronunciar, por elocuentes que sean, cuando hable en la catedral Nacional de Washington -con las huellas del reciente terremoto- el domingo, para conmemorar el aniversario del 11 de septiembre. Los guerreros merecen todos los honores, pero los héroes que Estados Unidos necesita hoy son los que sean capaces de crear puestos de trabajo.